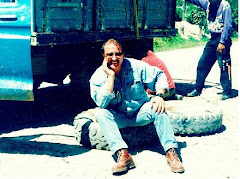Por Eduardo Kragelund (Tiempo Argentino, 13/6/2010)
La presentación en sociedad de la Estrategia de Seguridad Nacional de Barack Obama fue saludada como el fin de la ley de las cavernas de su antecesor, George W. Bush. Medios y analistas destacaron con alborozo que en el plan del mandatario, enviado recientemente al congreso tras presentarlo en la academia militar de West Point, brillaban por su ausencia conceptos como “guerra preventiva” y “guerra contra el terrorismo”. Eso, tradujeron, significa el fin de la política de la pasada administración, que en aras de perseguir al terrorismo hasta debajo de la cama se pasó la legislación internacional, ONU incluida, por el arco del triunfo y violó los más elementales derechos humanos. En otras palabras, concluyeron, Obama está haciendo realidad la consigna de su campaña electoral: “yes, we can” (si, podemos).
[Sigue +/-]
Es cierto que algo –no todo- cambió en la Casa Blanca. Midiendo sus palabras, a sabiendas de que casi la mitad de los estadounidenses prefieren el estilo John Wayne de su antecesor, Obama reconoció el fracaso de la táctica de Bush de cazar terroristas desplegando multimillonarias operaciones militares unilaterales, algo así como tratar de pescar mojarritas con redes para atunes. "Cuando hacemos un uso excesivo de nuestro poder militar, o no invertimos o desplegamos instrumentos complementarios o actuamos sin socios, entonces nuestras fuerzas armadas se ven sumamente presionadas”, dijo el presidente ante los futuros oficiales de las fuerzas armadas.
Como podía esperarse del dirigente demócrata, Obama encuadró los problemas de seguridad nacional en un concepto más amplio, donde el aspecto militar debe (o debería) ser sólo una parte complementaria. “Nuestra fuerza e influencia en el exterior –subrayó- comienza con los pasos que demos en nuestro país”. Es decir, hay que “hacer crecer nuestra economía y reducir nuestro déficit”, así como desarrollar la educación, las fuentes de energía limpias que rompan la dependencia del petróleo y preserven el planeta, y la investigación técnica y científica. “Sencillamente, debemos considerar la innovación estadounidense como el fundamento del poderío estadounidense”, concluyó.
Obama también hizo hincapié en la diplomacia para “evitar actuar solos”. Así, por ejemplo, marca objetivos que a Bush ni se le cruzaron por la cabeza, como "profundizar las relaciones con países claves por su influencia, como China, India y Rusia, y con naciones crecientemente influyentes, como Brasil, Sudáfrica e Indonesia". Consecuentemente, en lugar de dirigirse al elitista Grupo de los Ocho (los siete países más industrializados más Rusia) como “el principal foro para la cooperación internacional”, prefiere tomar como referente y ámbito de alianzas el Grupo de los 20 (G-8, más once países “recientemente industrializados” y la Unión Europea en bloque).
En este contexto, llama la atención que el documento presentado por Obama en el congreso, que llevó 16 meses de trabajo y consta de 52 páginas, no haga referencia alguna a América Latina. “Lo que pasa es que el discurso antiyanqui de Bolivia, Ecuador o Venezuela es francamente un juego de niños al lado del problema que tenemos con los talibanes, al-Qaeda, en Afganistán o en Irán”, dijo a Tiempo Argentino un dirigente del Partido Demócrata que conoce Latinoamérica a fondo. A falta de definiciones, los hechos parecen indicar que la actual política de Washington respecto a la región no difiere gran cosa de la de Bush. El ejemplo más claro lo acaba de dar Hillary Clinton, en la asamblea celebrada en Lima por la Organización de Estados Americanos (OEA). Con el apoyo de Colombia, Perú y Guatemala, incondicionales aliados de Estados Unidos, la secretaria de Estado defendió a capa y espada la reintegración de Honduras, lo que equivaldría a legitimar al gobierno surgido del golpe de Estado del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
Dejando a un lado estos “exabruptos”, en términos generales se pueden ver cambios significativos si se piensa en la cruzada contra el “eje del mal” que lanzó Bush tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En lugar de autoconcebirse como el “Llanero Solitario” que persigue a los “malos”, con la pretensión de que el mundo “occidental y cristiano” se le adhiera sin chistar, la iniciativa de Obama propone que, antes de llegar a las armas, se busque el más amplio consenso, incluido el de los países “recientemente industrializados”. En otros términos, abre una instancia de negociación previa a la acción.
Pero de ahí a que haya desaparecido, como insinuaron muchos analistas, la posibilidad de una intervención militar, hay una distancia. “Nuestras fuerzas armadas serán la piedra fundamental de nuestra seguridad”, definió Obama. Y prueba de ello es que el presupuesto militar solicitado para el 2011 es el mayor de la historia del país: 708.000 millones de dólares.
A diferencia de Bush, el esfuerzo no estará puesto en las grandes operaciones militares televisadas, sino en lo que Obama cree que es la clave para derrotar el terrorismo islámico: acciones encubiertas, de sesgo más policial que militar, basadas en una sólida labor de espionaje y una estrecha cooperación con los gobiernos afines. De hecho, tanto el New York Times como el Washington Post aseguran, citando a altos mandos militares, que ya se amplió la guerra secreta contra al-Qaeda y otros grupos musulmanes radicales. “Las Fuerzas de Operaciones Especiales crecieron en número y presupuesto, y serán empleadas en 75 países en lugar de 60 como sucedía el año pasado”, escribió el diario de la capital estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos, que realiza operaciones secretas en Oriente Medio, el sur de Asia y el Cuerno de África bajo el mando del general David Petraeus, cuenta ya con 13.000 soldados de élite de todas las fuerzas, de los cuales 9.000 están concentrados en Irak y Afganistán. Como definió el director de la lucha antiterrorista, John Brennan, poco después de que Obama presentó su estrategia, lo importante de la guerra secreta que ya se está librando es que Estados Unidos “no se limite a responder” después de un ataque, sino que “lleve la lucha contra al-Qaeda y sus aliados extremistas adonde ellos se entrenan y complotan en Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia y más allá”.
En suma, esta es la otra cara de la nueva doctrina de seguridad nacional, resumió The Washington Post. El fortalecimiento económico, el desarrollo científico y técnico y la diplomacia como herramienta para construir una red de alianzas serán la base para relanzar el liderazgo estadounidense. Pero la guerra contra el desafío de los radicales islámicos, aunque se torne más secreta que pública, seguirá siendo la punta de lanza por algo que Obama mismo dejó muy claro: la salvaguardia de los intereses fundamentales de Estados Unidos.